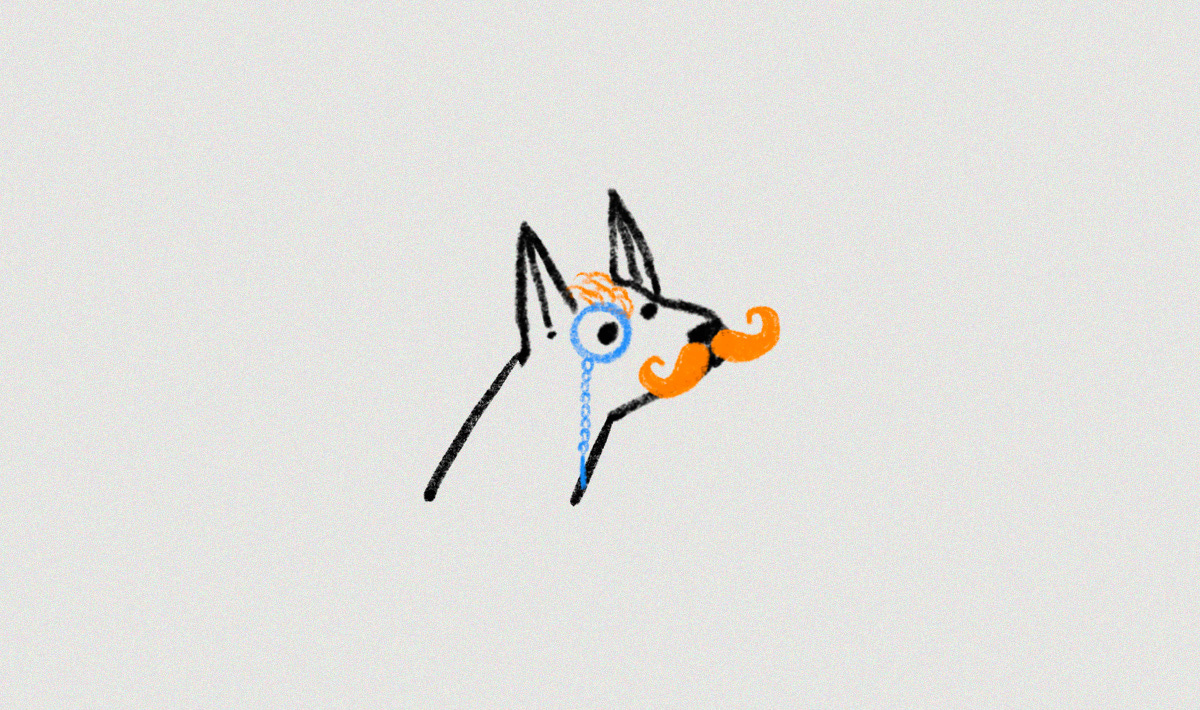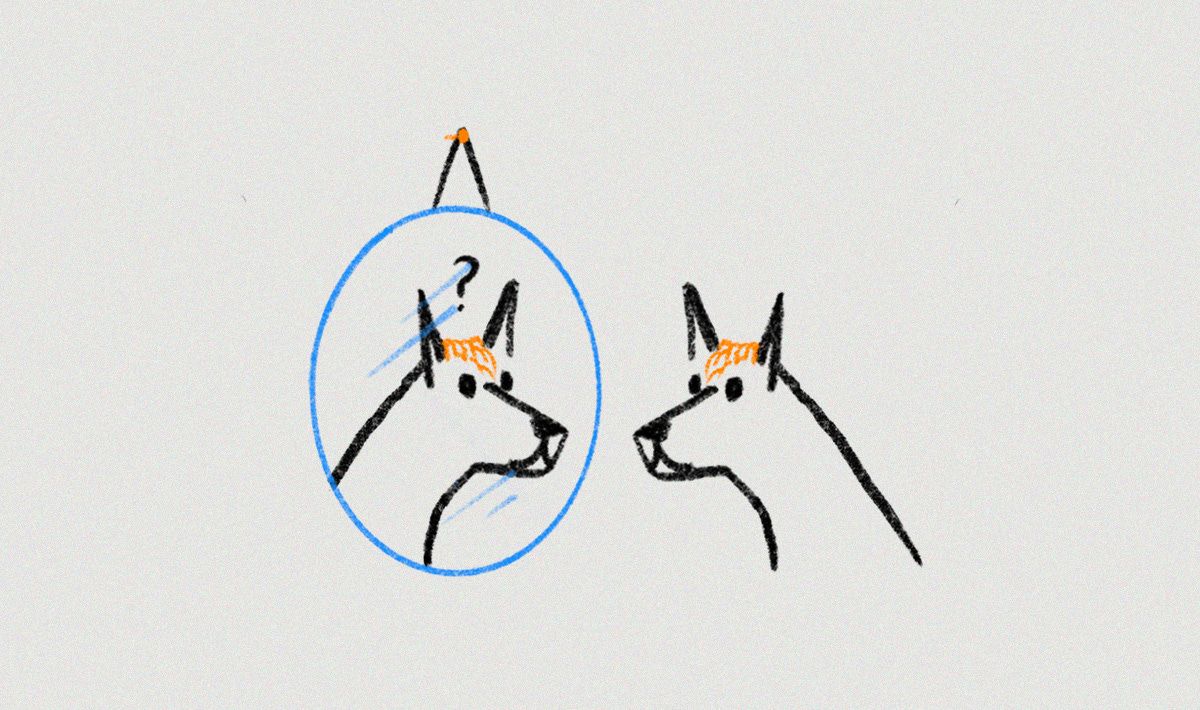Tres características del Diseño Gráfico en el Perú.
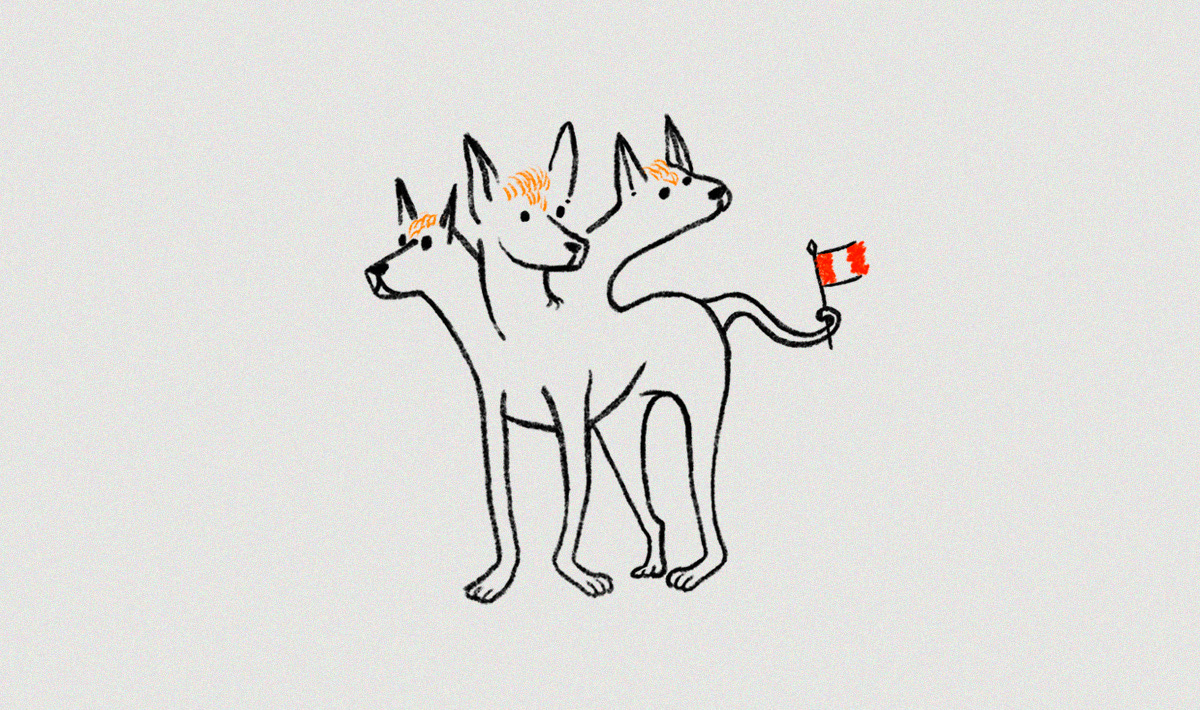
“El diseño es tan simple, por eso es tan complicado”. Esta dualidad fue magistralmente capturada por Paul Rand, cuyas palabras continúan resonando a través del tiempo, testamento de una verdad inmutable.
Al acuñar esta frase, Rand1 se refería a la paradoja de que, aunque el diseño gráfico pueda parecer simple y directo a primera vista, ofreciendo una claridad inmediata para el reconocimiento y la evaluación, es precisamente esta aparente simplicidad la que da lugar a un abanico de interpretaciones. El diseño, en su clara expresión, se convierte en un fenómeno complejo y multifacético, repleto de significados que a menudo son variados y hasta contradictorios.
Incluso para el más diestro de los comunicadores visuales, el diseño gráfico, esa entidad escurridiza, suele deslizarse entre los dedos, evadiendo cualquier intento de ser definido de manera precisa y universal. Aunque este enigma representa una constante en la profesión a nivel internacional, es indudable que sus repercusiones se sienten con igual fuerza en el ámbito local. La indefinición del diseño gráfico no solo supone retos en el Perú, un asunto que amerita una exploración más profunda en otra ocasión, sino que también ha impulsado el desarrollo de rasgos distintivos de esta disciplina en nuestra nación. Estas características, ya sean percibidas como positivas o negativas, significativas o menores, son esenciales para entender la estructura y dinámica del diseño gráfico en nuestro país.
Con esta idea en mente, me dispongo a realizar un análisis preliminar de lo que identifico como tres características distintivas y evidentes del diseño gráfico en Perú. Quisiera precisar que el propósito de este análisis no es definir de manera concluyente el diseño gráfico peruano, ni sugiero que las observaciones presentadas estén más allá del debate. Sin embargo, considero esencial iniciar con una base, y en este sentido, espero que estas reflexiones sirvan como un punto de partida para un diálogo más extenso.
Diseño gráfico hiperfuncionalista.
Para comenzar, es imprescindible señalar que, en nuestras tierras, el diseño gráfico se encuentra mayormente moldeado por una corriente que privilegia el funcionalismo, arrojando resultados que son un reflejo fiel y nítido de nuestra realidad. Esta visión, si bien se sostiene en la practicidad y la claridad, tornándose así de utilidad incuestionable, desemboca frecuentemente en una simplificación excesiva que despoja a esta noble disciplina de su riqueza y esencia. Javier González Solas, destacado profesor y sociólogo del diseño, en su estudio ‘Antes del Diseño’2, argumenta que la comunicación visual, independientemente de su origen, ha entrado en un periodo de ‘naturalización’, convirtiéndose en una herramienta estandarizada y pragmática. Este fenómeno refleja las dinámicas de una sociedad inmersa en una globalización acelerada.
Desde esta lente, y recordando la historia del diseño gráfico en Perú, se deduce que gracias a la globalización y a la estandarización, el funcionalismo ha sido constante en nuestra profesión. No fue sino hasta el comienzo de la segunda década del siglo XXI que el diseño gráfico en Perú enfrentó una encrucijada; un debate entre lo práctico y lo necesario.
Diseño gráfico “sobrereferenciado”.
En el seno mismo de la disciplina del diseño gráfico peruano, se ha enraizado un fenómeno que inquieta: la tendencia a depender excesivamente de referencias extranjeras en los proyectos locales. La referencia, un pilar en el oficio del diseño, abre ventanas para entender y valorar distintos estilos y estéticas. Esta práctica es crucial, especialmente en los inicios de la formación académica. No obstante, el dilema surge cuando la producción profesional ignora las peculiaridades de su propio contexto, aferrándose a patrones internacionales como si fueran verdades incuestionables.
Esta tendencia, que trasciende un simple error, se convierte en un obstáculo perjudicial cuando se arraiga como un hábito en el quehacer cotidiano. Siguiendo el pensamiento del profesor y sociólogo Aníbal Quijano y sus estudios decoloniales3, podríamos argumentar que adherirse ciegamente a influencias externas lleva al diseño gráfico a alejarse de la riqueza y diversidad de su propia cultura, perdiendo así la oportunidad de impregnar su obra con un matiz auténticamente local. Este énfasis desmedido en lo extranjero no solo merma la identidad del diseño peruano, sino que también priva a los proyectos de una conexión real con su contexto y público. El desafío más significativo es lograr un equilibrio entre la inspiración global y la expresión local, forjando un estilo que refleje tanto la universalidad del diseño como las singularidades de nuestra cultura y entorno.
Diseño gráfico acrítico.
Para culminar esta introspección inicial acerca de los rasgos que, desde mi perspectiva, delinean en gran medida el diseño gráfico en nuestras urbes y nación, se torna imprescindible subrayar la carencia de una crítica rigurosa inherente a la profesión. No me refiero a la crítica superficial basada en impresiones personales y limitadas por experiencias o gustos individuales, sino a una falta de análisis sistemático y profundo. Es innegable que la crítica constituye una herramienta teórica esencial, la cual nos facilita desentrañar las interacciones entre los diversos componentes del diseño gráfico, así como sus procesos, resultados y el contexto en que estos se desenvuelven. Desde esta perspectiva crítica, la inclusión de una evaluación reflexiva en el ecosistema del diseño, especialmente tras el acto creativo, expande el horizonte artístico con criterios sólidos que alejan al diseño gráfico de caminos trillados y predecibles.
Entender el diseño gráfico desde un enfoque crítico implica reconocer y desafiar las tendencias predominantes y las modas efímeras que frecuentemente influyen en este ámbito, aspectos a los cuales ya hemos aludido anteriormente. Esto demanda de la comunidad diseñadora una capacidad para reflexionar sobre su propia labor y el entorno en que se desenvuelve, identificando no solo sus fortalezas, sino también las áreas propensas a mejoras. En este contexto, el ‘diseño gráfico acrítico’ no se limita a aquel que esquiva la crítica, sino también a aquel que no participa activamente en este proceso reflexivo, limitando así su potencial innovador y su capacidad de responder efectivamente a los retos y oportunidades de su entorno.
En la conclusión de esta pequeña meditación sobre el estado actual del diseño gráfico en Perú, nos enfrentamos a una realidad intrincada y llena de desafíos, marcada por un funcionalismo que roza lo excesivo, una dependencia casi patológica de patrones y estilos foráneos, y una notable ausencia de una crítica profunda y constructiva. Es, por tanto, una necesidad imperiosa y urgente que nosotros, los actores del arte y la creatividad gráfica, nos erijamos como promotores de una praxis más consciente y reflexiva, arraigada con firmeza en la rica tela de nuestra cultura e identidad.
Esta es la vía, sin duda, para transformar el diseño gráfico: de ser un mero reflejo pasivo de nuestra realidad a convertirse en un agente activo de cambio y evolución. Al hacerlo, no solo estaremos honrando nuestra idiosincrasia nacional, sino también contribuyendo a la edificación de una sociedad más pensante, más sensible, y más conectada con su esencia. Este es el desafío que tenemos ante nosotros, una tarea que va más allá de la mera estética y funcionalidad, adentrándonos en el corazón mismo de lo que significa ser peruanos y ser partícipes de la comunidad global de diseño.
Paul Rand (1914–1996) fue un diseñador gráfico estadounidense, conocido por sus icónicos logotipos para IBM, UPS y ABC. Defensor de la simplicidad y la funcionalidad en el diseño, Rand es considerado un pilar del diseño gráfico moderno.
González Solas, J. (2014): Antes del Diseño, Icono 14, volumen (12), pp. 7–30. doi: 10.7195/ri14.v12i1.671
Para conocer más sobre los estudios decoloniales de Anibal Quijano se recomienda revisar: Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (pp. 201–246). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.